HONRAR A LOS MUERTOS, LOS MÍOS, LOS TUYOS Y LOS QUE YA NADIE RECUERDA PARA NO MORIR DOS VECES
Dr. Hugo A. Fiallos
Este 2 de noviembre recién pasado, y como cada año, los cementerios hondureños se llenaron de flores plásticas, música ranchera desafinada y uno que otro rezador que parecia estar cobrando por palabra. Las familias llegaron con machetes, escobas, baldes y coronas, como si en lugar de visitar a sus muertos fueran a rendir cuentas a la abuela por haber dejado el solar sucio. Porque, seamos honestos: la mayoría va por costumbre, no por convicción. Van a cumplir, no a convivir.
En Honduras, la muerte es como el tráfico en la capital: te atrapa de sorpresa, te deja atascado por horas y, al final, todos fingimos que no pasó nada. Y es que aquí honramos a los muertos a la carrera. Los recordamos un día al año, con una flor, una lágrima y una foto en Facebook que dice “Te extraño mucho, viejita”, mientras el resto del año nos olvidamos incluso de su fecha de nacimiento.
Enterramos a un ser querido con la prisa de quien cobra el sueldo –rápido, con lo mínimo y un suspiro de alivio–, y seguimos rodando por la vida como si el ataúd fuera un artículo desechable.
¿Saben qué? Es una lástima colectiva, un sarcasmo cósmico: somos un país donde la supervivencia es un arte marcial, pero a la muerte y a la memoria la tratamos como principiantes. Hoy, en esta columna que huele a café ralo y a verdades amargas, les propongo un brindis irónico: no abandonemos a nuestros muertos. Celebremos la vida recordándolos, no con luto eterno, sino con risas que duelan en el alma. Porque si México baila con la calavera, nosotros podemos al menos invitarla a un tamal y una cerveza tibia. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, en este rincón del mundo, el olvido es el verdadero asesino en serie.
Acá la muerte se evita, se teme y se olvida. Seguimos viendo la muerte como un enemigo. No la entendemos, no la aceptamos, y mucho menos la celebramos. La escondemos, la maquillamos, la silenciamos. Nos da miedo hasta pronunciar su nombre. Pero negar la muerte es negar la vida, porque la una no existe sin la otra.
Y es curioso, porque nadie escapa a ella. Morirse es la única certeza que tenemos, y aun así nos comportamos como si fuera una vergüenza.
Empecemos por confesar el pecado nacional: ¿por qué diablos dejamos que nuestros difuntos se desvanezcan como humo de cigarro barato? Fácil, porque la vida nos pisa los talones como un cobrador implacable. Trabajas doble turno en una maquila por un sueldo que no alcanza ni para el pasaje, crías una camada de hijos que crecen más rápido que en el patio, y cuando la parca toca la puerta –sea por bala perdida, huracán o un infarto de puro estrés–, lo despachas con una misa express y un “descansa en paz” que suena a “no me molestes más”. Es práctico, sí, es como tirar el arroz viejo al gallinero. Pero lo irónico es que fingimos que el dolor se va con el cajón, cuando en realidad se acumula como mugre en las venas, listo para explotar en una depresión que ni el guaro genérico cura. Nuestros muertos no son equipaje muerto; son el mapa arrugado que nos dice de dónde venimos. Olvidarlos es como quemar el pasaporte antes de emigrar: te deja varado en el limbo.
Olvidar a los muertos no nos protege del dolor, nos condena al vacío.
Porque la memoria no duele: sana.
El recuerdo no lastima: da sentido.
Y la muerte no separa: transforma.
Cuando dejamos de hablar de los que se fueron, mueren por segunda vez. Y esa segunda muerte —la del olvido— es la más cruel de todas, porque la provocan los vivos.
Honrar a los muertos no es un acto religioso ni una tradición ajena; es una necesidad humana.
Es reconocer que nuestra historia no empieza con nosotros.
Que existimos porque otros respiraron antes, trabajaron antes, lucharon antes.
Que lo que somos hoy —para bien o para mal— se lo debemos a esa cadena infinita de vidas que nos precedieron.
Pero en algún punto, nos desconectamos de eso.
Empezamos a vivir sin mirar atrás, creyendo que recordar es cargar peso.
Nos volvimos gente sin raíces, caminando rápido, sin rumbo y sin memoria.
¿Y qué ganamos con eso?
Nada.
¿Qué perdemos si seguimos en esta amnesia barata? Todo, queridos, todo. Lo que perdemos, es inmenso: perdemos identidad, historia, cultura y humanidad.
Perdemos historia, esa madeja de sangre y machete que teje lo que somos. Honduras no es solo un exportador de bananas, lamentos y mojados; es el eco de lencas que escupieron en la cara a los conquistadores, de mineros que tosían plata en las entrañas de Tegucigalpa para engalanar coronas europeas. Olvidarlos es regalar nuestro relato a los manuales gringos, que nos pintan como extras en su película. Perdemos identidad: sin cuentos del bisabuelo que bailaba punta en las costas garífunas, nos volvemos zombis de redes sociales, viendo memes ajenos mientras las tumbas se erosionan. Y perdemos alma colectiva: en un país donde la violencia nos azota como lluvia de plomo, el olvido nos deja huérfanos, fáciles de manipular con promesas electorales que duran lo que un hielo en el sol. El humor negro lo resume: si no recordamos a los que cayeron, ¿quién nos recordará a nosotros? ¿Un epitafio en Facebook? Patético.
Los pueblos que olvidan a sus muertos pierden el hilo de su propio relato.
Y un país sin memoria es como una casa sin cimientos: cualquier viento lo derrumba.
Debemos transformar el duelo en un recordatorio sarcástico de que la existencia es un chiste malo, pero hay que reírse para no ahogarse.
¿Por qué deberíamos hacerlo?
Primero, porque es gratis.
Segundo, porque nos arma de coraje: recordar al abuelo que sobrevivió al golpe de ’69 o al Fifi en el 74 no es masoquismo; es blindaje contra el próximo desastre.
Y tercero, porque el olvido no borra el hueco de la ausencia; lo agranda hasta que te traga entero.
Pero aja, ¿y que ganamos si empezamos a recordar? Ganamos comunidad, ese pegamento escaso en barrios donde el vecino te cobra el favor con intereses. Piensen en veladas improvisadas: un altar casero con velas de supermercado, anécdotas picantes y un trago compartido. De repente, el caos se ordena en risas compartidas. Ganamos resiliencia cultural: nuestras raíces indígenas –pech, maya, lenca– reviven no en museos polvorientos, sino en bocas que cuentan cómo la abuela maldijo al patrón con una oración que aún quema. Y ganamos perspectiva: la muerte pasa de ogro a consejero irónico. “Si el tío se fue riendo de un chiste sucio, ¿por qué yo voy a sufrir por un jefe que parece un vampiro?” Estudios –sí, los hay, aunque los leamos a hurtadillas– avalan que honrar a los fallecidos alivia el estrés, más que pastillas que engordan el bolsillo farmacéutico.
El impacto en nuestra historia y cultura es un terremoto bienvenido. Históricamente, reescribimos el guion: Lempira no es un billete deshilachado; es un rebelde que nos enseña a no doblegarnos. Recordarlo en fiestas caseras fortalece la fibra contra la migración que vacía tumbas. No diluimos el folclor en consumismo; lo armamos de ironía para patear plagas modernas como la pobreza que empuja a la frontera. Somos herederos pícaros, no víctimas mudas: la muerte nos moldea, pero no nos define.
En fin, hondureños de bolsillo flaco y espíritu ancho, no sigamos enterrando el recuerdo con los huesos. Esta semana, saquen una foto vieja, cuenten un chiste negro sobre el que falta. Invítenlo a la mesa. Porque la vida es un préstamo usurero, y la muerte, el recibo. Pero con memoria sarcástica, pagamos con risas. ¿No es eso, al cabo, la verdadera victoria?
Dejemos de esconder la muerte detrás de un muro de silencio. Le tenemos miedo a la muerte… y también a la vida.
Recordar no significa vivir atrapado en el pasado.
Significa darle continuidad al amor.
Decirle a los que se fueron: “seguís conmigo, aunque ya no te vea”.
Porque mientras un nombre se pronuncie, una historia se cuente o una risa se recuerde, nadie se ha ido del todo.
No hace falta un altar lujoso ni flores importadas.
Basta una foto vieja, una comida compartida, una conversación.
Un gesto sencillo, pero cargado de intención.
Eso es lo que mantiene viva una cultura: el respeto a su memoria.
Honrar a los muertos también nos enseña a vivir mejor.
Nos recuerda que el tiempo es limitado, que el cariño hay que decirlo en vida, y que la vida no vale por cuánto dura, sino por cuánto se ama
El altar de muertos nos recuerda algo que olvidamos: los lazos de sangre no se rompen con la muerte, sólo se transforman. Nuestros muertos no nos abandonan, simplemente cambian de habitación. Y aunque no los veamos, siguen esperando que los recordemos, que los nombremos, que les pongamos su comida favorita y una vela encendida.
Quizás sea hora de aprender de nuestros hermanos mexicanos y dejar de tenerle miedo a lo inevitable. De convertir la tristeza en gratitud. De entender que honrar a los muertos no es llorarlos, sino traerlos de vuelta un ratito a casa.
Así que este noviembre, haga un cambio. Cuando pase por el cementerio compre un ramo de flores, y piense en esto: no va a despedirlos… va a recibirlos. Y si le da cosa hablarles, empiece con un simple “hola, te estaba esperando”.
Habla con tus muertos.
Contales lo que ha pasado.
Agradeceles lo que hicieron.
Deciles que no los olvidás.
Porque al final, los muertos no nos piden flores: nos piden voz.
Y quizás, si aprendemos a recordar, también aprendamos a no temer tanto a morir.
Porque los muertos no se van. Solo esperan que los recordemos.
Y es que al final, todos seremos algún día los muertos de alguien.
Y créanme: cuando llegue su turno, también le gustaría que le pusieran aunque sea una baleada en el altar.



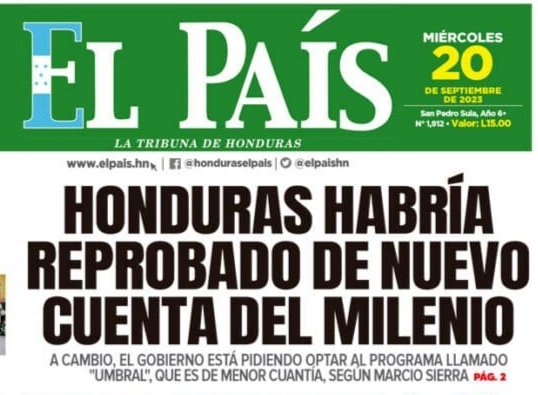
Comentarios
Publicar un comentario